 La impunidad y el avestruz
La impunidad y el avestruz
Por Marcia Collazo.
1 octubre 2019
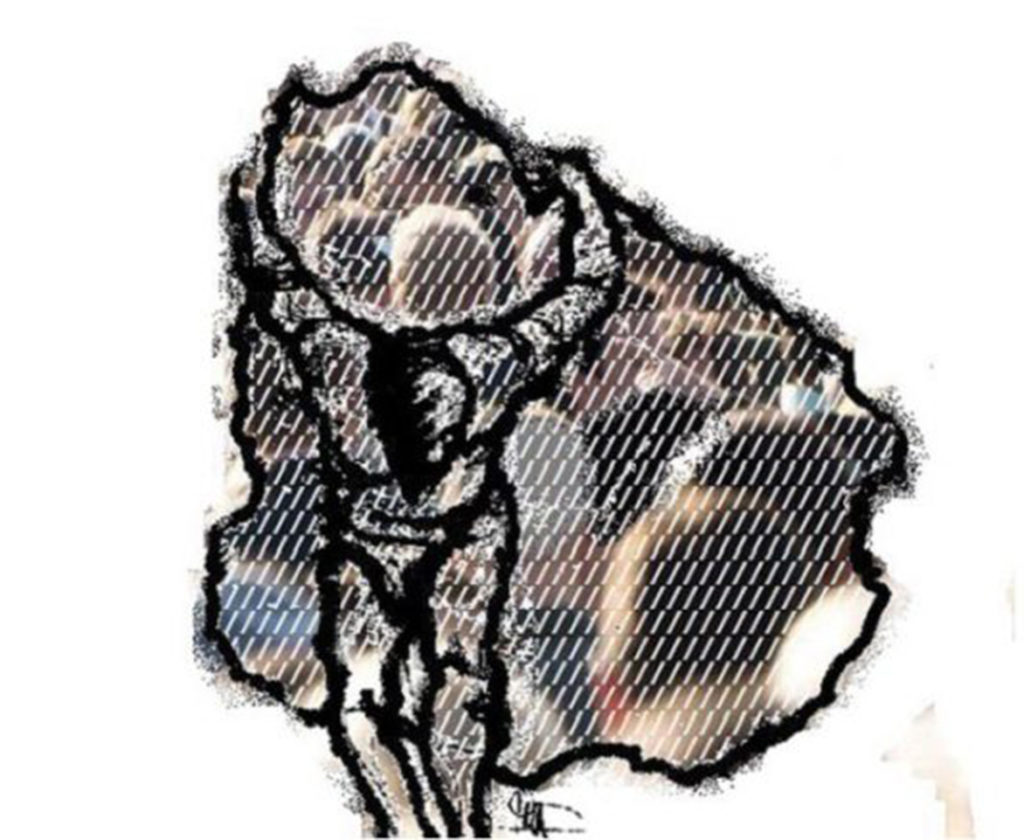
Dicen algunos antropólogos que la violencia es una dimensión consustancial al ser humano, y no importa cuán miserable sea tu situación en términos de pobreza, de coloniaje o de pura mala suerte; hallarás la violencia en tu tierra, y no se trata de ninguna sentencia bíblica, sino de triste sentido común. Del lado de la violencia están todas las guerras y todas las malas voluntades (Kant dixit), pero existe otra cara de la humanidad, única que -hasta por ahí- nos redime y nos rescata, compuesta de racionalidad y de justicia.
En una obra poco conocida, Antología de la violencia (selección y prólogo de Idea Vilariño, 2004), el escritor argentino-chileno Ariel Dorfman se pregunta: ¿cómo sobrevivo en este mundo, cómo mantengo mi dignidad humana, cómo me libero, cómo uso esta violencia en vez de que ella me utilice a mí? A estas preguntas hay que agregar otra: ¿cómo sobrevivo a la impunidad legalizada, cómo logro que esta no me corrompa a mí? Es así. Guste a quien guste, la impunidad -con urna, papeleta, sello y rúbrica- se ha instalado en nuestra sociedad y ejerce una de las más retorcidas formas de la violencia. La impunidad es la ausencia de castigo ante un delito. ¿En nombre de qué? He ahí la cuestión (Hamlet dixit). ¿Qué valor puede ser tan supremo como para ponerlo por encima de la justicia? Yo todavía no lo conozco. Se alegará que la impunidad en Uruguay fue votada por la ciudadanía, pero el voto de la mayoría, aunque decide, no justifica y mucho menos santifica. En efecto, ¿cuáles fueron los móviles de la ciudadanía para votar la impunidad?
La sociología y la ciencia política hablan de la “falsa conciencia” para denominar una creencia que pretende justificar la inequidad y la subordinación, pero que es opuesta al propio interés. La falsa conciencia supone conductas sociales basadas en fenómenos ilusorios sobre la realidad, como cuando consideramos que las instituciones democráticas, las leyes y los tribunales de justicia no son capaces de imponerse sobre la fuerza bruta. Pero en última instancia, la supervivencia de las instituciones democráticas depende de su legitimidad percibida, o sea, del sentimiento popular de que la ley no solamente es obligatoria, sino que, además, es correcto cumplirla. Si algo es delito, se castiga. Y si no se castiga, si se deja impune, ahí aparece la falsa conciencia puesto que, si bien es posible votar una ley por ciertos intereses más o menos coyunturales, nadie en su sano juicio sostendría que es bueno y correcto dejar impunes a unos asesinos. Es razonable que un solo hombre se esclavice a fin de no perder la vida, pero es absurdo que lo haga un pueblo entero (Rousseau dixit).
El problema de la impunidad es que debilita la idea de legitimidad y de racionalidad, al mezclarla con el temor y con la coyuntura política, puesto que la ley -me refiero a cualquier ley, sin distinciones- debería ser o tender a ser neutra, racional, verdadera y autónoma. Y aquí es donde entra la impunidad, que encarna la peor expresión de esa falsa conciencia. ¿Cuáles son las ideas implícitas que rodean y apuntalan la figura de la impunidad? Primero, la creencia de que confiar en un juicio justo es imposible. Segundo, el liso y llano miedo: mejor no revolvemos más las aguas; mejor no juzgamos a estos porque detentan la fuerza bruta. Claro está que nos referimos a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero la cuestión no se reduce solo a ellos. El problema de la impunidad legalizada es un iceberg de profundidad tan insondable como incontrolable. Se mete en los hogares y en las camas, actúa en la oscuridad, produce violencia doméstica, femicidios y violaciones, campea en la calle, en el tránsito, en la escuela y en el liceo, en el fútbol y en el trato cotidiano entre seres humanos, y todo lo ejecuta con variados niveles de cinismo y cobardía. Es que cuando la sociedad acepta una impunidad, las acepta todas, haya o no haya ley de por medio (y si hay ley, cerrá y vamos). Verificada la ausencia de castigo, o por lo menos la ineficacia de este, la impunidad se “empodera” y aumenta, ya por acción, ya por omisión.
En Uruguay la ciudadanía votó en 1986 la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado, respecto “a los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Más allá de ciertas modificaciones, esa ley nunca fue anulada ni derogada. Se podrá alegar -como quedó dicho- que tal fue la voluntad de la ciudadanía; pero el alegato es pobre. No aporta ninguna solución al problema instalado ni puede detener el pésimo ejemplo y los efectos demoledores de esa decisión.
Desde el día en que se votó esa ley hasta hoy, la sociedad uruguaya está enferma en diversos grados de impunidad. Nada ha vuelto a ser igual. Todos nos hemos convertido, voluntariamente o por la fuerza, en cómplices activos o pasivos, en hipócritas o al menos en sufridas gentes que lamentan lo acaecido y arrastran su cruz, luchan a brazo partido por evitar males peores e intentan esbozar, pese a todo, su mejor sonrisa. Pero el daño está hecho, y sus efectos siguen extendiéndose. Menos mal que ahí tenemos, para insuflar una corriente de aire puro en este asunto, las sentencias de Roma.
No deberíamos asombrarnos, sin embargo, cuando florecen entre nosotros las pequeñas impunidades de cada día, como los hongos después de la lluvia. Cuando en nuestra vida cotidiana no toleramos la menor imposición normativa, la menor advertencia, la menor sugerencia; cuando pretendemos obtener un provecho injusto, cuando exigimos, sin haber hecho lo necesario para merecerlo, lo mismo que obtuvo otro que sí hizo lo necesario; cuando mentimos sin la menor consecuencia; cuando nos da lo mismo cumplir o no cumplir; cuando el que ataca y agrede, el que viola y mata, comparece de lo más tranquilo ante el juez porque, total, aun cuando vaya a la cárcel, aun cuando sea sentenciado, no se siente verdaderamente culpable… y el Estado que lo juzga tal vez no es verdaderamente justo. Si a los que perpetraron delitos de lesa humanidad no les tocaron un pelo, ¿por qué van a tocárselo a él? ¿En nombre de qué justicia, fundados en qué rasero, en qué sistema de equidad, en qué coherencia normativa, en qué interpretación constitucional y en cuáles convenios internacionales van a condenar a ese violador mientras absuelven a otros?
En momentos en que en Argentina se votaba la “ley de la obediencia debida” (1986), Carlos Monzón tiraba por la ventana a su mujer. A él le dieron 20 años. A los militares que violaron, torturaron y mataron a adolescentes de 16 años los mandaron para su casa. Vuelvo a la pregunta: ¿cuál puede ser el criterio capaz de justificar tal inequidad? Terrible dilema, frente al cual de nada vale hacer la del avestruz. Yo me puedo callar o mirar para otro lado. Pero “eso” va a seguir ahí. Es que, como dice el escritor francés Víctor Hugo, “entre la mano que hace el mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta solidaridad vergonzosa”.