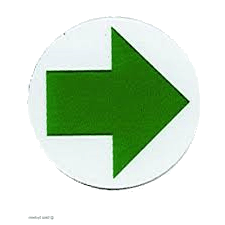Imágenes de una revuelta
Imágenes de una revuelta
del futuro
Chile.
Luis Thielemann Hernández
1 noviembre, 2019

La revuelta chilena viene del futuro. Es una crisis de los límites del neoliberalismo. Quienes tuvieron a Chile por modelo, sepan que allí ya toparon el final del camino, con fuego y desgobierno. Chile era el país emblema de las democracias capitalistas en América Latina. Lejos de la pobreza estatista y corrupta que marca muchas realidades de la región, en Chile el orden de mercado parecía satisfacer a las mayorías, y la elección de un empresario derechista y corrupto como presidente parecía un aval de masas a ese orden. Incluso parecía un sistema que procesaba las movilizaciones de 2011, y que no se veía golpeado por las demandas masivas de fin al sistema privado de pensiones de la dictadura o las demandas del movimiento de mujeres. El gobierno derrotó de forma humillante a uno de los sindicatos más grandes y fuertes, el de profesores, apenas un mes antes de la revuelta. El 7 de octubre fue el Cyber Monday, una jornada especial de ventas por Internet. Los resultados ayudan a explicar saqueos e incendios en un país en donde el problema es la obesidad y no el hambre. Las empresas ganaron 271 millones de dólares en un día de ventas, pero según una encuesta publicada esa semana, el 69 por ciento de las personas creía que las ofertas eran falsas y engaños de las empresas.
Lo que se observa no es sólo resistencia, sobre todo, es rebelión ultramoderna; sus protagonistas no son hambrientos desesperados, sino miserables que descubren la dignidad en la lucha. Sin duda, hay pobreza, pero es la desigualdad y no la carencia lo que encabrona. No son víctimas, sino una multitud que usa la creatividad y la vida contra la lujosa miseria neoliberal. En las grandes ciudades de Chile, los televisores de última generación son más baratos que el arriendo de una vivienda y comer sale más caro que vestir de marcas. En los disturbios y saqueos iniciados el 18 de octubre, se ha repetido la imagen de manifestantes que queman televisores ultra HD y jeans de última moda, mientras la comida de los supermercados desaparece con salvajismo, ya sea por saqueos sin consigna o comprada a sobreprecios en los comercios que quedan en pie protegidos por el Estado o por ciudadanos temerosos de estar en un futuro desconocido. En el Chile de la revuelta, ni el Estado ni el mercado pueden garantizar algo más que balas y usura, su legitimidad está en el suelo.
La revuelta de octubre se ha ido descomponiendo en un millar de rebeliones cotidianas. A lo largo de todo el país hay marchas de miles a diario, y los muertos, heridos y torturados se siguen contando en cifras inauditas, pero sin desanimar a las masas. La violencia y la anormalidad de casi dos semanas en ciudades acostumbradas a la calma ha ido alejando a las capas medias de las formas más radicales de protesta que se vieron en la primera semana. Pero en enormes franjas de trabajadores y otros grupos del pueblo, la revuelta se sigue viviendo como una fiesta, o por lo menos como la única garantía de no volver a la normalidad de la deuda y la explotación sin vida. Travestis en barricadas demandando derechos para las suyas, artistas feministas en la primera línea de la refriega, donde comparten escenario con gente disfrazada de Pokémon y colectivos de otakus antifascistas. Todos, por supuesto, son trabajadores, y todos tienen razones para odiar a los ricos, pero su identidad no se ancla en revivir otro siglo, sino en parir el propio. Son la clase trabajadora contra el capital, rehaciéndose sin permiso. El futuro llegó, la normalidad es pasado, todo es posible, incluso la vida.
El estado de excepción, que debía restaurar la normalidad, fue absolutamente desobedecido la semana que duró, ya fuera por las masas que coparon las calles en pleno toque de queda o por los grupos más activos que se enfrentaron directamente a los militares. El retiro del ejército de las calles dejó al presidente Piñera debilitado y a los militares humillados tanto por la desobediencia y el rechazo de las mayorías como por varias acusaciones de violaciones a los derechos humanos. De todas formas, ha sido Carabineros el principal actor de la violencia estatal, dejando miles de presos y heridos, entre ellos, decenas de personas ciegas por balas supuestamente disuasivas, y cargando ya centenares de acusaciones formales de tortura, secuestros, golpizas, abusos sexuales, violaciones y asesinatos en la calle y en las comisarías, ocurridos durante la revuelta. En el desplome moral del neoliberalismo, la policía ha sido poco más que una patota de matones en guerra abierta contra su pueblo.
El gobierno sigue cayendo, entre cambios de gabinete, cancelación de citas internacionales (Apec y Cop25), y debe responder por las violaciones a los derechos humanos y por un pueblo que se volvió ingobernable. La izquierda, la militancia que se supone debería haber estado más preparada para este momento, ha sido víctima de la explosión de futuro. No logra determinar la crisis. No ha tenido capacidad de incidir en el desarrollo de los hechos, y en el mejor de los casos lograría destituir a Piñera mediante una acusación constitucional ya en marcha en el Congreso, lo que no es poco, pero llega tarde. Por otra parte, la militancia de izquierda, de todos los partidos y colectivos que habitan desde el muy criticado Partido Socialista hasta los anarquistas más radicales, ha vivido una experiencia de lucha y enfrentamiento inédita. La decisión demostrada por las mayorías en estas semanas obliga a un desarrollo de la crítica anticapitalista, obliga a un salto cualitativo, sensible a la crítica desde abajo de la clase trabajadora. A pesar de que la izquierda no supo cómo actuar políticamente en los momentos más radicales de la insurrección –nadie podría saberlo–, demuestra completa conciencia de acompañar y fortalecer el desarrollo de la lucha de masas que emergió. Se hace parte de un asambleísmo en los barrios, construye aceleradamente organizaciones populares mientras que despliega las que por décadas han ido creciendo desde abajo. Se vienen años de lucha interesantes. En un país en que el movimiento popular del siglo XX, al alcanzar los límites de la democracia, fue destruido por una dictadura, emerge hoy un conocimiento de alcance global para quienes se sienten derrotados por el avance neoliberal: sepan que nada es definitivo, que se puede pelear.
_ _ _ _ _ _ _

CRISIS EN CHILE
Chile arde y nadie sabe
cómo apagar el fuego
El conflicto social dura ya dos semanas y obedece a que no se cumplen las expectativas de la población y a su desconfianza hacia los políticos
ROCÍO MONTES
Santiago de Chile
4 NOV 2019

El estallido social en Chile reventó el viernes 18 de octubre, una fecha que quedará marcada en la historia del país sudamericano. Se manifestó primero en forma de protestas estudiantiles por el alza del precio del billete del metro de Santiago, con entradas masivas en las estaciones sin pagar. Luego con violencia: en solo unas horas, de las 136 estaciones del subterráneo, 118 fueron dañadas y, de ellas, 25 incendiadas y 7 completamente quemadas, con pérdidas estimadas en 376 millones de dólares (unos 335 millones de euros). Hubo un tercer tiempo: los saqueos a los supermercados y al comercio, por los que el Ministerio del Interior ha interpuesto 175 querellas solo en la capital. Y un cuarto: las manifestaciones pacíficas —las más multitudinarias—, que una semana después de la explosión social reunieron a 1,2 millones de personas en el corazón de la capital. oposición dan respuesta a la insatisfacción por el tipo de sociedad que tiene Chile, desigual en todos los frentes. Las protestas y la violencia no dan tregua.
El problema sigue siendo que la política chilena se ha encerrado en una burbuja”, señala el historiador Iván Jaksic. “Hay un desprestigio de la política y el malestar adquiere formas cada vez más preocupantes (…). Atravesamos una situación en la que conviven el triunfalismo del discurso económico con la decepción de quienes no ven sus beneficios, y en donde las expectativas son crecientes”.
Lo que se ha visto desde el 18 de octubre es un conflicto complejo y multicausal que se explica, en parte, por una sociedad que demanda bienes y servicios públicos al alcance de todos. No es lo que sucede actualmente: la dictadura militar (1973-1990) instaló un modelo absolutamente pro mercado y permitió la provisión privada de bienes y servicios que en muchas otras economías suelen dejarse en manos del sector público, como la educación y las pensiones. El divorcio entre los chilenos y quienes supuestamente los representan —tanto del oficialismo como de la oposición— parece ser otra de las causas del enojo de los ciudadanos, que se sienten al margen de la senda de desarrollo de las últimas tres décadas. Pero también explica en buena parte las dificultades de Chile para encontrar una salida a esta crisis, la mayor desde el retorno de la democracia en 1990.
En estos 15 días, el presidente, Sebastián Piñera, tardó en comprender el trasfondo del enojo de sus compatriotas y al principio centró su discurso exclusivamente en el orden público, dada la intensidad de la violencia simultánea que destrozó la ciudad. Sacó a los militares a la calle en una decisión política compleja: las Fuerzas Armadas no salían de sus cuarteles a tomar el control de las urbes desde la dictadura, al menos por hechos que no fuesen desastres naturales. Luego reaccionó y pidió perdón en nombre de la clase política ante la falta de visión por los problemas que se venían acumulando. Anunció un amplio paquete de medidas sociales, como el inmediato aumento de un 20% de las pensiones en beneficio de 1,5 millones de personas. Cambió su Gabinete y centró los movimientos en su equipo político y económico, aunque no fue una apuesta radical. Al menos hasta ahora, sin embargo, sus acciones siguen pareciendo insuficientes. Lo demuestra su popularidad: los ciudadanos lo han castigado y su respaldo ha caído a un histórico récord del 14%.
Daniel Mansuy, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Los Andes, habla de un malestar acumulado y expandido: “Esta crisis se ha prolongado tanto porque la clase dirigente, en general, y la política, en particular, no han sabido articular ni contener ni dar una dirección a ese malestar”. “Sigue ahí porque la población no se siente interpretada por nada ni por nadie que le pueda dar un cauce institucional. Es grave”.
La oposición se encuentra dividida y, a juicio de la ciudadanía, no lo ha hecho mejor. La misma encuesta que mostró el 14% de popularidad para Piñera, el sondeo Cadem, indicó que todos los partidos de izquierda y centroizquierda están por debajo de esa cifra, con excepción del Frente Amplio, que alcanza un 16% de aprobación, apenas dos puntos por arriba del mandatario. Se trata de una joven coalición que mira a Podemos en España y que no ha logrado tampoco capitalizar el descontento chileno, evidente desde al menos 2006, con las primeras protestas estudiantiles.
En los primeros días de la crisis, el Partido Socialista, socio fundamental de la Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010, se negó a asistir a las reuniones convocadas por el presidente para intentar darle una salida a la emergencia, argumentando que no lo haría mientras hubiese militares en las calles. El Frente Amplio y el Partido Comunista —que formó parte del segundo Gobierno de Michelle Bachelet junto al centroizquierda— buscan impulsar una acusación constitucional en el Congreso para destituir a Piñera. “Es un show parlamentario. La clase política sigue enfrascada en discusiones pequeñas, que es justo lo que le molesta a la gente”, opina Mansuy. “A la oposición, además, en un primer momento, le costó mucho condenar la violencia y fue muy ambigua, lo que es parte del problema político que tenemos”.
El movimiento chileno hasta ahora no tiene articulación: ni liderazgos, ni portavoces, ni un pliego de demandas concretas. En las peticiones convergen distintos intereses y necesidades. Mientras la clase política busca el diagnóstico y la respuesta necesaria, una parte de los ciudadanos se reúne espontáneamente en asambleas a discutir líneas de acción. Desde hace 15 días, la política chilena está en el aire.
AÑOS DE DESCONTENTO
Desde el estallido de la crisis, el presidente chileno, Sebastián Piñera, tuvo que dejar a un lado el programa con el que llegó a La Moneda en 2018. Se ha abierto a cambiar su reforma tributaria, incluso en los aspectos que consideraba fundamentales. Para no encender nuevas hogueras, sus ministros negocian con empresas privadas para contener el aumento de la tarifa eléctrica, el precio de los peajes urbanos o la gasolina.
Para algunos analistas, como Ascanio Cavallo, “simbólicamente, el Gobierno está acabado”, sobre todo después de que el miércoles anunciara la cancelación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se iba a celebrar en Santiago en noviembre, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en diciembre. “Eran los mayores logros del Gobierno en materia internacional. El segundo desafío, lograr que la economía repunte, también lo daría por muerto”, afirma Cavallo.
El divorcio entre los chilenos y quienes son sus representantes políticos ha sido alertado desde hace años. El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2016 su encuesta Auditoría a la Democracia, donde advierte de “un problema de carácter estructural” y señala que “el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones ha sido paulatino más que repentino”. Comparando los datos de 2008 y 2016, quienes no se identifican ni con la izquierda, ni el centro, ni la derecha pasaron de ser un 34% a un 68%. Quienes no se sienten representados con ningún partido político, de un 53% a un 83%.
_ _ _ _ _ _ _ _